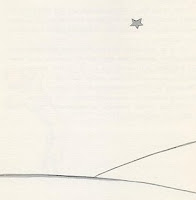Tampoco estoy pidiendo tanto, carajo. Yo sólo quiero una guillotina, pequeñita, ahí en medio, puesta en la Plaza Fragela. Justo entre la facultad de medicina –impensable ponerlo en mayúscula oiga, ¡vaya agravio a las Facultades de Medicina de verdad de España!–, la Casa de Viudas y el Gran Teatro Falla. Encima les ofrezco una muerte digna. Gaditana como ella sola. A veinte pasos de la Caleta. Y no sólo no me dan las gracias, sino que no me dejan poner la guillotina. Así va el país, que quiere hacer uno un servicio social, por el bien común, desinteresado, y no le dejan.
Tampoco es ninguna barbaridad. A los franceses les funcionó que ni pintiparado el asunto. En serio. Ahora me vendrán algunos con que si Pedro, que te pasas un huevo, que te has hecho un jacobino de la hostia, que si matar está mal… Vale, vale. Lo que ustedes digan. Pero a los que están al otro lado de los Pirineos les funcionó. Sólo echen un vistazo, así rápido, tampoco se detengan mucho que se coge complejo. ¿Han visto? ¡Hasta políticos de verdad tienen allí! Además… tampoco ha cambiado el mundo tanto en doscientos años de nada. Total, los españoles siempre vamos tarde en todo. Esto ni se iba a notar en los libros de Historia. Y los derechos humanos aquí no cuentan. Hablamos de catedráticos y profesores de la UCA, no de personas.
A los que me dicen que no, que de guillotina nada, les pido solemnemente, atendiendo a lo anterior, que reconsideren el asunto. Lo mismo es que me estoy explicando mal. No estoy hablando ahora de ponerme a rapar al cero nobles, reyes, ricachuelos y políticos a mansalva. ¡En absoluto! Yo sólo quiero afeitar unos cuantos catedráticos. Algún que otro becario con plaza de profesor de los que allí pululan. De verdad, unos pocos. Lo justo para dar ejemplo. En serio, que la cosa en el puto manicomio gigante ese de ladrillos coloraos está fatal. Últimamente parece que están regalando los títulos de profesor. De hecho, el otro día estuve a punto de pasarme por el Decanato a ver si me daban uno a mí también. Menos mal que caí en la cuenta de que lo mismo hasta me lo daban y no fui. Y ya a cualquier retrasado mental con pedigrí le hacen Doctor por la UCA. Cómo estará la cosa, que me ha contado mi padre que el otro día doctoraron a un amigo suyo... ¡Y el tío había hecho una tesis y todo! Claro, allí la gente perdida, que no había visto una en su vida. Y los que sí, descojonándose en su puta cara. Que eres tonto picha. Un pedazo de primo. El tío se lo toma en serio y coge y se doctora en Cádiz. Con una Universidad de verdad a cien kilómetros, en Sevilla mismo.
Hacen falta soluciones urgentes. El nivel de putrefacción interna está alcanzando límites apoteósicos, imposibles de disimular. Esa facultad está empezando a convertirse en el cliente que ninguna puta quiere tirarse. Y el burdel es enorme, se lo aseguro. Pero la peste que destila no la soportan ya ni las ratas. Ni siquiera esas que están ahí dentro, las que van con cartera y con bata. De lo único que aprendemos algo ahí dentro es de la digestión. Cum laude en escatología: en lo único que es puntera esa chatarreria con aires de Facultad es en mierda. Pero de verdad, que eso se arregla con dos cuchillazos rápidos. Y la sangre la limpio yo. Y en dos días se acaban los enchufes vergonzosos, el nepotismo, los apellidos repetidos, la inutilidad inherente a esa facultad, el mafiazo que hay allí metido, los sueldos por tocarse los cojones, los subnormales dando clases de temas que desconocen, la poquísima vergüenza, las sempiternas ansias homicidas y el salir de la carrera sin tener ni puta idea de nada. Ya verán que haciendo eso, en dos años ya no somos los últimos del MIR. Ziiuumm, ziiummm... Solidario, gozoso y terapéutico. Lo mismo hasta eyaculo espontáneamente, viendo el espectáculo. Lo dicho. Una guillotina, cuatro o cinco cabezas, y problema resuelto. Cerveza fría para todos, música en directo, bailes populares. Una fiesta.
Tampoco es ninguna barbaridad. A los franceses les funcionó que ni pintiparado el asunto. En serio. Ahora me vendrán algunos con que si Pedro, que te pasas un huevo, que te has hecho un jacobino de la hostia, que si matar está mal… Vale, vale. Lo que ustedes digan. Pero a los que están al otro lado de los Pirineos les funcionó. Sólo echen un vistazo, así rápido, tampoco se detengan mucho que se coge complejo. ¿Han visto? ¡Hasta políticos de verdad tienen allí! Además… tampoco ha cambiado el mundo tanto en doscientos años de nada. Total, los españoles siempre vamos tarde en todo. Esto ni se iba a notar en los libros de Historia. Y los derechos humanos aquí no cuentan. Hablamos de catedráticos y profesores de la UCA, no de personas.
A los que me dicen que no, que de guillotina nada, les pido solemnemente, atendiendo a lo anterior, que reconsideren el asunto. Lo mismo es que me estoy explicando mal. No estoy hablando ahora de ponerme a rapar al cero nobles, reyes, ricachuelos y políticos a mansalva. ¡En absoluto! Yo sólo quiero afeitar unos cuantos catedráticos. Algún que otro becario con plaza de profesor de los que allí pululan. De verdad, unos pocos. Lo justo para dar ejemplo. En serio, que la cosa en el puto manicomio gigante ese de ladrillos coloraos está fatal. Últimamente parece que están regalando los títulos de profesor. De hecho, el otro día estuve a punto de pasarme por el Decanato a ver si me daban uno a mí también. Menos mal que caí en la cuenta de que lo mismo hasta me lo daban y no fui. Y ya a cualquier retrasado mental con pedigrí le hacen Doctor por la UCA. Cómo estará la cosa, que me ha contado mi padre que el otro día doctoraron a un amigo suyo... ¡Y el tío había hecho una tesis y todo! Claro, allí la gente perdida, que no había visto una en su vida. Y los que sí, descojonándose en su puta cara. Que eres tonto picha. Un pedazo de primo. El tío se lo toma en serio y coge y se doctora en Cádiz. Con una Universidad de verdad a cien kilómetros, en Sevilla mismo.
Hacen falta soluciones urgentes. El nivel de putrefacción interna está alcanzando límites apoteósicos, imposibles de disimular. Esa facultad está empezando a convertirse en el cliente que ninguna puta quiere tirarse. Y el burdel es enorme, se lo aseguro. Pero la peste que destila no la soportan ya ni las ratas. Ni siquiera esas que están ahí dentro, las que van con cartera y con bata. De lo único que aprendemos algo ahí dentro es de la digestión. Cum laude en escatología: en lo único que es puntera esa chatarreria con aires de Facultad es en mierda. Pero de verdad, que eso se arregla con dos cuchillazos rápidos. Y la sangre la limpio yo. Y en dos días se acaban los enchufes vergonzosos, el nepotismo, los apellidos repetidos, la inutilidad inherente a esa facultad, el mafiazo que hay allí metido, los sueldos por tocarse los cojones, los subnormales dando clases de temas que desconocen, la poquísima vergüenza, las sempiternas ansias homicidas y el salir de la carrera sin tener ni puta idea de nada. Ya verán que haciendo eso, en dos años ya no somos los últimos del MIR. Ziiuumm, ziiummm... Solidario, gozoso y terapéutico. Lo mismo hasta eyaculo espontáneamente, viendo el espectáculo. Lo dicho. Una guillotina, cuatro o cinco cabezas, y problema resuelto. Cerveza fría para todos, música en directo, bailes populares. Una fiesta.
PD: Y encima me llevo la cámara de fotos y me sale una entrega de "Patos arreglando el mundo".
PPD: Me enfadao.